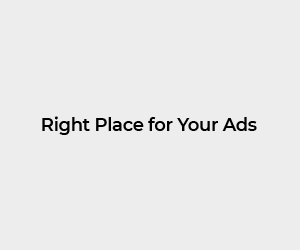N
o fue sólo una insólita cuarteta la que me resultó atractiva, sino el anuncio de una casa ganadera tan apreciada por la afición como relegada por el empresariado y rehuida por los encumbrados de aquí y de allá: ¡Piedras Negras!, cuyo largo historial está plagado de intensidades que van de lo apoteósico a lo dramático a partir de un compromiso transmitido por generaciones y resumido en una frase tan sencilla como complicada: la bravura por delante
, esa que mide la ética como condición para la estética.
¿Por qué memorable festival? Porque por toriles salieron tres bellos cárdenos que además de bravos, acudir dos veces de largo al caballo y recargar en el peto, acusaron una fijeza extraordinaria, un recorrido prolongado y alegre y una repetitividad increíble, casi de toros de la ilusión. Casi, ya que se trató de novillos con fondo y transmisión que embestían no que pasaban, por lo que había que poderles para ligar los muletazos. Es uno de los beneficios de seleccionar en la tienta con rigor, de la alquimia que obtiene nobleza sin degradar la bravura.
¿Y el otro astado? Bueno, ese afortunadamente le tocó al matador José Luis Angelino, que de traje, corbata y sombrero cordobés, supo hacer una faena inteligente, poderosa, encastada −la casta tiene un efecto multiplicador en quienes se atreven a enfrentarla− y de cites precisos por ambos lados, coronada con una entera, que le valió merecida oreja.
Al abreplaza Jerónimo, vestido de charro, lo recibió con cadenciosas verónicas y si bien llegó a la muleta revolviéndose pronto, supo hacerle una bella faena derechista malograda con dos pinchazos, siendo fuertemente ovacionado en el tercio pues su privilegiada tauromaquia toca las telillas del corazón
. Con este Jerónimo se va uno de los últimos exponentes auténticos de la escuela mexicana del toreo, esa que al temple y a la cadencia en las suertes aúna un profundo sentimiento privativo de esta tierra. Jerónimo habría sido un importante estímulo para la fiesta de México pero el taurineo no lo quiso aprovechar.
Grata sorpresa fue Saúl Acevedo, prometedor novillero a fines de los ochenta que luego de tres décadas de no torear un festival solicitó el toro más pesado, nada más para volver a sentirse torero
. Con la misma esbeltez de cuando estuvo en activo, vestido también de charro pero luciendo un espléndido sombrero de los años 20, de paño con finos bordados en la copa y en las rectas alas, recibió a su novillo (400 kilos) en tablas con un ceñido lance de espaldas, luego verónicas despaciosas y un quite por gaoneras de mano baja. Con la muleta, una reposada y enterada faena con ambas manos en los medios de la plaza y ajustadas lasernistas. A tan buen ejemplar le fue perdonada la vida de manera extraoficial para que en el potrero funja como semental. Acevedo se guardó discreto en el callejón, con la íntima satisfacción de haberse sentido, una vez más, torero.
La culminación de tantas emociones fue el bravo cierraplaza que correspondió a Juan Antonio Hernández, novillero en sus mocedades y hoy aficionado práctico y comunicador taurino que recibió con verónicas a otro gran novillo antes de que ocasionara un tumbo. Incansable en su embestida, permitió a Juan Antonio recrearse en cada tanda de su prolongado trasteo, por lo que el público, emocionado no divertido, pidió el indulto y este fue concedido. Vuelta al ruedo del torero con los máximos trofeos y de un ganadero que sigue honrando la memoria de sus ancestros. Más que festival fue un respiradero, una abertura que permitió la entrada de aires menos viciados.
DERECHOS DE AUTOR
Este contenido pertenece a su autor original y fue recopilado de la página:
https://www.jornada.com.mx/2024/03/24/opinion/a08o1esp?partner=rss